PRESENTACIÓN Y PRÓLOGO
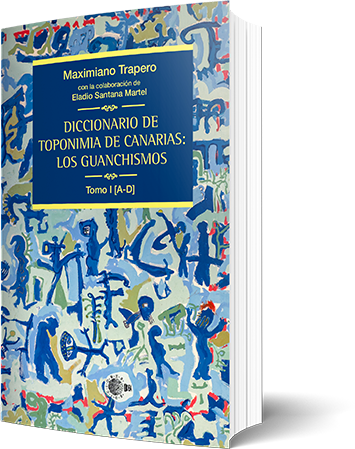
Presentación de Miguel Ángel Clavijo
Director General de Patrimonio del Gobierno de Canarias
Los topónimos configuran los renglones de una crónica, donde ha quedado plasmado el acontecer secular de unas gentes en un territorio. Los topónimos no los explican el azar o la arbitrariedad. No es lo propio. Nacen de la realidad tangible; son nombres cargados de significados y contenidos. En la mayoría de los casos un halo de misterio envuelve su naturaleza, entroncándolos con un pasado lejano y generalmente remoto. Son a veces fósiles, a menudo restos arqueológicos, en no pocos casos enigmas vivientes y siempre piezas valiosas en el intrincado puzle de la historia canaria.
Las palabras ayudan a entender el pasado, en especial los nombres de los lugares; de tal manera la toponimia y la historia mantienen desde siempre un diálogo constructivo. No es posible dar la espalda a tales nombres, pues reflejan las ocupaciones, usos y aconteceres en una región determinada, donde perviven y evolucionan sometidos a toda clase de fuerzas e influencias. Aquí radica, seguramente, la razón de su indudable atractivo e innegable misterio.
Preguntarse el porqué de un nombre de lugar es la base de la toponimia; a continuación, viene el método, después las conclusiones, las explicaciones razonables, las sorpresas y también –como no puede ser de otra manera– las frustraciones. El tiempo histórico tiene la culpa, suele transmutar los topónimos, los desnaturaliza, haciéndoles perder su significado primigenio y, por tanto, ocultando las razones que los motivaron. Reencontrarlas se convierte a veces en una labor titánica, solo abordable con la anuencia de una metodología científica, suficientemente contrastada y, a la vez, abierta a perspectivas novedosas.
A semejante labor se han dedicado durante las últimas décadas, con indudable acierto, el profesor Maximiano Trapero, con la colaboración de Eladio Santana Martel, artífices de la obra que presentamos. No cometeremos el atrevimiento de glosar la trayectoria ni de uno ni de otro. Baste recordar el engarce de su labor con la de Manuel Alvar, y su empeño en realizar un corpus toponimicum de Canarias. Preferimos, por tanto, invocar el viejo aserto que asegura “por sus obras los conoceréis”. A ellas nos remitimos.
Precisamente, la que el lector tiene en sus manos es un buen ejemplo de ese bien hacer. Su contenido demuestra, una vez más, la importancia de la toponimia para el estudio de los pueblos prehispánicos que habitaron las islas. Los topónimos surgidos tras la conquista caracterizan un grado de dificultad relativo. Se nos presentan hoy, en palabras del profesor Santana, de una forma “casi transparente para su explicación”, pues se crean a partir de unas fechas determinadas y con una lengua determinada.
Ocurre lo contrario con la lengua de los pueblos aborígenes. No despareció de la noche a la mañana y, cuando aconteció, pervivieron no pocos vestigios. Eso sí, adaptados al castellano, que quiso hacer suyas unas voces que le eran extrañas, e intentó plasmarlas en las fuentes escritas a desdoro de su fonética original. Así han llegado a nosotros tras medio milenio. La lengua de los primeros canarios desapareció, en efecto, pero haciendo buena la reflexión del profesor Trapero, “la toponimia es el refugio donde se conserva el léxico de una lengua. Incluso cuando una lengua se ha perdido”.
El interés por la lengua de los primeros canarios tiene un largo recorrido. Numerosos viajeros, curiosos, escritores e investigadores se han preocupado a lo largo de la historia por estudiar sus vestigios singulares. Hablamos de un largo bagaje. De un interés alejado a cualquier lectura ideológica y, desde luego, muy anterior a la curiosidad romántica que suscita en una parte importante de la población actual.
Se trata, en efecto, de una labor incesante mantenida en el tiempo mediante no pocos esfuerzos y, como toda obra científica, no exenta de aciertos y también de errores. Nada que no pueda solventarse desde la humildad y con la fe en una metodología adecuada, siempre susceptible de mejorar y abierta a las nuevas aportaciones.
El Diccionario de Toponimia de Canarias: Los Guanchismos, de los profesores Trapero y Santana representa, sin duda, un hito en este proceso de recomposición de una lengua oculta tras el silencio de los siglos, cuyos ecos aún perduran por la geografía de nuestras islas. A quien esto escribe y presenta no le cabe la menor duda; ahora el lector que diga lo suyo.
Prólogo de Pedro Álvarez de Miranda
Catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid
Miembro de la Real Academia Española
Cuando me dispongo a enhebrar unas palabras que puedan servir de breve prólogo a este diccionario de topónimos canarios de origen guanche que ha elaborado con celo y dedicación admirables Maximiano Trapero, con la colaboración de Eladio Santana Martel, tengo a la vista otro diccionario de Trapero, también vinculado con las designaciones de lugar geográfico, a cuyo frente figuran a modo de pórtico unas páginas de, nada menos, el gran Eugenio Coseriu. Ello me provoca —fácilmente lo comprenderá el lector— un insuperable encogimiento, por la imposibilidad de que esta escueta presentación mía de hoy pueda resistir mínimamente cualquier tipo de comparación con la muy sustanciosa que para aquel repertorio, de 1999, escribió el insigne lingüista de origen rumano. El versito de Góngora, “lo que va de ayer a hoy”, me martillea inmisericorde la cabeza.
Las páginas de Coseriu, tituladas “Nuevos rumbos de la toponomástica”, se convirtieron desde entonces en una pieza doctrinal de inexcusable lectura, una de las últimas, por cierto, que llegó a darnos aquel estudioso de tan fecunda obra y tan fuerte vinculación con el mundo hispánico.
El diccionario que entonces ofreció Maximiano Trapero era más propiamente léxico, también podríamos decir lexicográfico, que esta nueva entrega, pues recogía el “léxico de referencia oronímica”, es decir, un amplio conjunto de nombres “comunes” —aunque muchos de ellos convertidos en “propios”— presentes en las denominaciones geográficas del archipiélago y relacionados con la designación del relieve orográfico. Aquel era un léxico toponímico (primera entrega de un ambicioso proyecto sobre el que aquí encontrará información el lector), este es más bien —aunque no solo, pues su interés propiamente léxico está fuera de duda— un diccionario de topónimos.
Leyendo el estudio introductorio de este libro de hoy me ha venido insistentemente a la memoria el precioso título de un trabajo de don Dámaso Alonso: “La bella de Juan Ruiz, toda problemas”. Pues, aun estando tan lejos la materia de esta lectura del Libro de Buen Amor, le entraban a uno ganas de —si estuviera capacitado para ello, que desde luego no lo estoy— producir un ensayito que, parafraseando el feliz hallazgo de don Dámaso, pudiera titularse “La lengua de los guanches, toda problemas”.
¿Cómo no va a ser la de la toponimia la vía más adecuada y practicable para acercarse al reto del guanche, verdadera crux lingüística, si lo que ha pervivido de esta lengua está formado, según verá aquí el lector, por un 85% de topónimos y solo un 10% de nombres comunes (tras una muy intensa “mortandad” de ese léxico en el siglo pasado) y un 5% de antropónimos? Aunque estaba ante un “imposible filológico”, el autor de esta obra se ha enfrentado a tal reto con las armas de la mejor filología: por lo pronto, con honesta ecuanimidad, muy alejado, por decirlo con sus propias palabras, tanto de la actitud de los “guanchistas furibundos” como de la de los “antiguanchistas despectivos”. En el justo medio suele estar la virtud, y este libro excelente lo demuestra una vez más.
Las armas de la mejor filología, acabamos de decir, e insistimos en ello. Pero no solo. No se hace aquí filología de gabinete, sino filología de campo, amorosamente apegada al terreno, y el resultado es la extraordinaria combinación de erudición libresca y curiosidad viajera que encontrará el lector en estas páginas, y que tanto recuerda a los mejores frutos entre nosotros de la escuela institucionista (o pidalina, si se prefiere). La materia de este libro es casi tanto la geografía como la filología, y la pasión por una y otra está aquí proclamada y demostrada. La complementaria dedicación de Maximiano Trapero al estudio de la poesía de tipo tradicional en el archipiélago no está ni mucho menos desconectada de este otro quehacer suyo. Recuérdese que el “excursionismo” filológico del Centro de Estudios Históricos solía ser polivalente, al servicio tanto de la recolección dialectal o toponímica como del romancero y otras manifestaciones de la literatura de tradición oral.
El resultado es impresionante: tres mil y pico topónimos con nombre guanche se estudian aquí, y a ello hay que añadir las 873 entradas que en un apéndice dejan constancia de topónimos guanches desaparecidos en la tradición oral, pero que constan en registros históricos de Canarias. Y lo que produce pasmo es que se trate de una parte relativamente pequeña de los 40.000 términos que constituyen el corpus toponymicum canariensis de base, un monumento microtoponímico levantado por medio de la labor personal del compilador libreta en mano y de su magisterio en la dirección de los trabajos de un plantel de jóvenes investigadores.
Filólogo pleno, filólogo de raza y de la mejor escuela, Trapero sabe muy bien de la parigual importancia que para la documentación tienen las fuentes orales y las escritas. Con todo, las dificultades de la empresa podrían resultar paralizantes para estudiosos con menos arrojo: baste considerar que más de la mitad de los topónimos de origen guanche son de significado desconocido, y más de una cuarta parte lo son de significado solo probable, con base, desde luego, en alguna interpretación verosímil, no en meras ocurrencias (empleada aquí esta última voz, cuya polisemia no deja de entrañar ciertos peligros para el filólogo, en su acepción más cotidiana). En las páginas preliminares de este libro se recuerda muy oportunamente una atinada recomendación de Corominas, la de que la toponomástica no debe ser “la ciencia del acertijo”. Algo que, forzoso es reconocerlo, muchas veces ha sido. El autor de este libro, en cualquier caso, ha conjugado la habilidad para descubrir los guanchismos encubiertos y la de no dejarse engañar por los falsos guanchismos. Demostrándonos por ejemplo, entre otras muchas cosas, la deliciosa ironía de que la palabra misma guanche sea, contra todo pronóstico... un galicismo. Igual que en unos casos detecta “falsos guanchismos” (frente a la actitud simplista de los proclives a suponer origen prehispánico a cualquier canarismo no registrado en el diccionario académico), se arriesga en otros con brillantez a dictaminar que hay mera similitud o coincidencia homonímica con algunas voces para las que a primera vista podrían aducirse paralelos peninsulares (“guanchismos encubiertos”). Y por cierto que los casos de homonimia que se desentrañan —tales el de ese Hija que seguramente habría de ser Ija (la etimología popular también opera al nivel puramente gráfico), o el del sorprendente parecido entre un tarajal muy frecuente en las islas, y según aquí se postula guanchismo autóctono, y el peninsular tarayal ‘lugar poblado de tarayes’, de ascendencia árabe— son sencillamente fascinantes.
Escrutando con pericia los topónimos que aquí se recopilan, esta obra reconstruye hasta donde es posible —verdaderos “restos de un naufragio”— algunos elementos de una morfología del guanche y un puñado de segmentos y radicales léxicos. Imposible llegar a más con materiales tan precarios y tan problemáticos. He ahí el gran mérito del libro.
En fin, las apreciaciones de Maximiano Trapero acerca de las consecuencias que sobre la escritura de los topónimos de las islas tiene lo que el maestro Rosenblat llamó “fetichismo de la letra” son de muchísimo calado y deberían ser tomadas en consideración por los poderes públicos del archipiélago. ¿Estaríamos aún a tiempo de evitar que el turista se vaya de Lanzarote pronunciando Yaiza, con una interdental que en realidad nunca existió, en vez del /yáisa/ que pronuncian los nativos, y no por su condición de seseantes? Desde luego, en este repertorio se ha tomado ya la oportuna decisión de escribir Yaisa. Las páginas del estudio introductorio dedicadas a estas cuestiones, tan vinculadas al interesantísimo fenómeno lingüístico de la ultracorrección, son luminosas. (Por no hablar de la acentuación. Si el ministerio del ramo la ignora por completo en los rótulos en mayúsculas de todo el territorio nacional, acaso sea mucho pedir, pero hace bien el autor en pedirlo, que los topónimos canarios vayan adecuadamente acentuados en las carreteras isleñas).
Probidad y rigor por encima de todo. Lo que no excluye interpretaciones audaces, y pese a ello convincentes, como la de que un García que aparece en varias denominaciones toponímicas canarias no sea el bien conocido apellido castellano, sino el resultado de la evolución popular de un antiguo topónimo guanche, Garafía (en el que es reconocible el elemento gara- ‘roque’). He ahí una vez más el fenómeno omnipresente y apasionante de la etimología popular, de la atracción que entre sí ejercen y experimentan los significantes, motivadamente unas veces —es decir, con apoyo semántico—, inmotivadamente otras. Sobre él hay observaciones preciosas en este libro, y no menos preciosos ejemplos (valga por todos el de Joanil > Juanil > Juan Gil).
Casi me sé de memoria las bellísimas líneas que constituyen el último párrafo de la “Presentación” que hace algo más de medio siglo escribió doña María Moliner para su diccionario. Constituyen a partes iguales una obligada captatio benevolentiae y una emotiva proclamación, la de la obediencia de la autora al “imperativo irresistible de la escrupulosidad”. Por eso me ha complacido tanto ver, en el estudio introductorio del libro que el lector tiene en sus manos, que Trapero se ha fijado también en aquel precioso párrafo de la gran lexicógrafa, y lo ha hecho suyo.
Qué afortunado es el español de las Islas Afortunadas. He dicho en más de una ocasión, pero creo que nunca por escrito, y por eso lo hago en esta ocasión muy gustosamente, que, de todas las variedades geográficas del inmenso territorio en que se habla nuestra lengua, la mejor conocida, en lo referente al vocabulario, es sin duda la del español de Canarias. Ello es así gracias, fundamentalmente, a la ingente labor que han desplegado en las últimas décadas autores como Cristóbal Corrales y M.ª Dolores Corbella. El libro que el lector tiene en las manos viene a hacer cierta tal afirmación también por lo que al ámbito de la toponomástica se refiere. Bienvenido sea.


